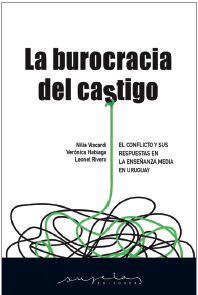Presentación
La obra es fruto del trabajo investigativo y la reflexión teórica y política de varios lustros sobre la convivencia educativa como proyecto superador de tradiciones escolares anacrónicas, en un contexto donde las instituciones modernas y su racionalidad burocrática están bajo cuestión.
Los autores logran mostrar el debate y las disputas que existen por los sentidos de la educación. Esto lo hacen desde una perspectiva crítica, partiendo de la base de que los sentidos se construyen y conquistan en el campo jurídico y político, como diría Pierre Bourdieu.2
El trabajo plantea dos preguntas de investigación generales: ¿cómo se pone en práctica la convivencia educativa?, ¿cuáles son las resistencias y los problemas que enfrenta la aplicación de la convivencia en el espacio educativo? Las respuestas a estas preguntas permiten reflexionar acerca de si es posible construir una comunidad educativa con base en la participación amplia, con libertad de decir, escuchar y acordar. La convivencia educativa, como política institucional y pedagógica, extiende el vínculo sincero y cuidado con el otro en la vida cotidiana de la comunidad. Es un proceso de construcción participativa de acuerdos, que busca no dejar a nadie afuera. Los acuerdos se procesan con base en una pedagogía del cuidado y no del más fuerte o de los intereses dominantes. Este es el modelo a seguir.
El trabajo investigativo aplica métodos y técnicas tradicionales (etnografías, estudios de caso, observación de los cuadernos de conducta) y novedosas (conversatorios docentes, dramaturgia con estudiantes, proyectos lúdicos y recreativos) en las ciencias sociales. Importa destacar que los autores manifiestan incorporar la perspectiva de los actores (población de estudio y unidad de análisis) en la crítica de los resultados y las reflexiones. Este no es un detalle menor para un trabajo que tiene por objeto de estudio la convivencia educativa.
Aportes para la discusión
Los lugares por los que transita el libro para discutir los sentidos de la educación y, en particular, los sentidos de la convivencia educativa son múltiples y no se agotarán en esta reseña. Tan solo se mencionan algunos con la finalidad de brindar un texto que articule la problemática a la luz de los intereses teóricos y la trayectoria investigativa del autor de la reseña.
Los autores del libro sostienen que la escuela ha sido portadora y promotora de la moral de la sociedad burguesa, con la promesa de formar al ciudadano -en singular- bajo un sistema meritocrático. Como toda institución moderna (normativa, funcional y racional), la escuela ha tratado históricamente de anular la diversidad en su denodada búsqueda por el ciudadano homogéneo. La zanahoria por delante ha sido el hombre unidimensional, al decir de Herbert Marcuse:3 un sujeto acrítico que busca obsesivamente asemejarse a la mayoría de “normales”. En los tiempos que corren la escuela moderna ha impuesto, y lo sigue haciendo, un orden extraño a las nuevas generaciones. Este orden exige obediencia y silencio, y es extemporáneo desde, por lo menos, el auge de los movimientos sociales, las teorías posmodernas y posestructuralistas, y las políticas de la subjetividad. Es un orden conservador que busca imponerse por sobre todas las cosas y que, lúcidamente, sostienen los autores, confunde la autoridad y la sumisión con la convivencia en paz. Este es uno de los grandes problemas identificados, ya que por ello se puede justificar, por ejemplo, el ejercicio de la violencia simbólica de docentes hacia estudiantes. Se confunde la crítica con la insurrección, la trasgresión con la intolerable incivilidad y lo semejante con lo bueno (los amigos, la conducta correcta, lo normal).
El alumno pasivo ha muerto, hace tiempo que desapareció, pero la autoridad educativa, lejos de reconocerlo, se resiste a cambiar. Se siente deslegitimada por este “nuevo” alumno activo. La autoridad insiste en la falta de respeto de los estudiantes, pero olvida que sus propios alumnos también quieren ser respetados en sus expresiones e intereses. El universo de creencias de la autoridad escolar moderna entiende que la trasgresión estudiantil se debe al deterioro de los valores. Pero, siguiendo a los autores, la cuestión de fondo no es esa, sino las dificultades que tiene la autoridad para convivir con otras formas de hacer las cosas, con un conjunto de creencias que quitan distancia a las posiciones jerárquicas, que rechazan la violencia institucional y patriarcal que ha predominado históricamente en el sistema educativo. Los “nuevos valores” de los jóvenes se presentan para los adultos como el fin de los privilegios conquistados, la última hora de los administradores de la moralina. Esto, a menudo, genera el pánico necesario para criminalizar el comportamiento diferente.
La obra es clara, la legitimidad de la autoridad se gana en la construcción de los vínculos sociales y no porque así lo mandata la norma o la tradición. En este escenario, resulta necesario deconstruir la liturgia del sistema escolar, la burocracia del castigo y las rutinas liceales de las asignaturas y los tiempos breves dedicados a lo vincular.
En el capítulo dedicado a “La burocracia del castigo”, en el que se analizan los cuadernos de conducta, se logra comprender todo un dispositivo de registro y sanción en el que subyace la sensibilidad punitiva. Como acontece con otros dispositivos de castigo que utiliza la escuela con fines disuasivos -como si los “recipientes” de las sanciones fueran sujetos omnirracionales-, el cuaderno de conducta es una muestra de la economía moral y la cultura de castigo de cuño religioso de las que es heredera la escuela. El registro de conducta intenta restaurar la legitimidad de la autoridad, pero fracasa. Lo que sí logra es ratificar las relaciones desiguales de poder y, además, profundiza la desvinculación socioemocional de los actores de la educación.
El registro punitivo, como mecanismo de solución de conflictos en los centros educativos, tiende a la exclusión. Las etiquetas y los estigmas, individuales y familiares, contra los indeseables de la comunidad educativa se mantienen operando. El registro imprime exclusión y consolida los procesos de marginación, selectividad y arbitrariedad de la educación. Esto termina por desproteger aún más a los desprotegidos.
Deconstruir esas prácticas de castigo implica, entre otras cosas, acercar y eliminar la tensión existente entre las sensibilidades e intereses de los adultos y los jóvenes. La adultocracia suele reproducir una formación ciudadana normativa y universal de un pasado romántico que fue mejor que el presente que vivimos -cuando todas las generaciones, cuando son adultas, están condenadas a repetir que el pasado fue mejor damos cuenta del sinsentido de la afirmación-. Estamos ante una amnesia generacional, los adultos olvidan lo que es ser/hacer joven. La adultocracia silencia lo distinto que no tolera. El cambio para los adultos parece una tarea imposible, como si la arena de la juventud que se consolida en roca en la adultez no pudiera transformarse nuevamente en otra arena. Esto no puede ser otra cosa que indicador de la victoria del proyecto modernizador y de sus resistencias en tiempos que exigen otras cosas.
Por último, el libro plantea una interesante discusión entre la agencia y la estructura. Por un lado, las responsabilidades del sistema educativo se cargan sobre el carisma del educador y su proyecto educativo. Esto tensiona con, por otro lado, la burocracia que oprime la creatividad y la participación.
Una parte del estudiantado percibe que sus referentes educativos pueden ser representados como zombis. La metáfora sintetiza el vaciamiento de sentido pedagógico de los cuerpos docentes que deambulan sin un rumbo preciso, sostienen los autores. La figura alude también a las condiciones laborales precarias y a la desmotivación del trabajador de la enseñanza. El zombi no tiene deseo alguno, sólo cansancio y desinterés. Pero ello, en realidad, puede traducirse en una manifestación de malestar por la burocracia del castigo que también subyuga a los docentes y directores. Esta aclaración es sustantiva, ya que separa a los autores del entramado conservador que atribuye a los docentes la crisis de la educación.
La figura del zombi se confronta con el educador que lidera un proyecto educativo de centro. De acuerdo a la profesora Celsa Puente, citada en el libro reseñado, en los espacios no liderados circulan las recetas de cocina y las horas silla, o sea, el ritual que impone la burocracia escolar. En cierta medida, llenar de sentidos al centro educativo depende del carisma de la dirección y de la capacidad de formar equipo con los docentes, pero también con los estudiantes y las familias de la comunidad. Se trata de crear una red de cuidados entre los actores educativos. Pero ¿qué alternativas hay ante la voracidad burocrática de la escuela, dominada por la rutina de la asignatura y los tiempos controlados? Para Puente, hay margen para la decisión y la acción de los centros educativos. La burocracia del castigo no es total, deja espacios que podrían ser aprovechados por educadores motivados, creativos y carismáticos. No obstante, debe no perderse de vista que estas son características individuales que están por fuera de lo que puede hacer el sistema educativo por sí mismo.
Hacia la convivencia
¿Qué caminos de salida alternativos se pueden explorar ante instituciones masificadas, despersonalizadas, que anulan los espacios y tiempos de convivencia desestructurada? Para los autores la respuesta reside en lo no escolar, allí es donde es necesario construir y dar sentido a la institución educativa. Para eso hay que poner en marcha una política de la subjetividad donde puedan convivir las diferencias. Solo construyendo convivencia es posible lograr una verdadera legitimidad del docente y un espacio de enseñanza fructífero. El reconocimiento de las expresiones de diversidad, de las identidades, es fundamental en la era donde la autoridad no se sostiene por el cargo, la edad o la coacción. La autoridad se gana en el vínculo con el otro. Para esto se necesitan arreglos desinstitucionales que habiliten la participación, la creatividad y la libertad, en el marco de la construcción de ciudadanías posibles y de derechos humanos. El arte, en su sentido más amplio, cobra notable importancia, como espacio de emociones donde canalizar y traducir conflictos sociales, pero también como herramienta que configura vínculos sinceros y cuidados