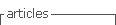1. El potencial de la bicicleta como herramienta para la investigación social. Una anécdota introductoria
Es conocida entre filósofos y escritores la afición que Emil Cioran tenía por la bicicleta, en la que más que un instrumento deportivo, el rumano encontró un medio para recorrer libremente Francia y detenerse a su antojo, particularmente en los cementerios, sobre cuyas tumbas disfrutaba echarse a leer (Fuentes, 2019). Se sabe, también, que el exiliado pedaleaba con regularidad los más de cuatrocientos kilómetros que separan París de Alsacia para visitar a una de sus amantes (Panqueva, 2011), pero hay una anécdota sobre la relación del filósofo con su bicicleta, que habla de un uso aún más trascendente de esta.
Europa estaba en vísperas de la Segunda Guerra, y el novelista Mircea Eliade, amigo de Cioran, había sido nombrado agregado cultural en Londres. A su paso por París, este le pidió su opinión sobre el ambiente en Francia ante el conflicto que se avecinaba. Cioran respondió sin dudar que los franceses no lucharían. Eliade compartió esta opinión con el embajador rumano en Londres, y este se las contó a su vez a los ingleses, que no lo creyeron pues recibían informes de observadores que se entrevistaban con los intelectuales franceses, y estaban convencidos de que entre la sociedad predominaba el ánimo bélico (Casado, 1987). Las fuentes de Cioran eran muy diferentes, su bicicleta -y sus carencias económicas- lo llevaba a pernoctar en pequeños albergues y paraderos. Años después, Cioran sería invitado a desayunar por el embajador rumano, quien le refirió que los ingleses habían quedado muy impresionados por su “clarividencia”, cuando la guerra comenzó y los franceses, efectivamente, no pelearon. “¡Pues claro! -diría en una posterior entrevista Cioran- no todo mundo tiene la suerte de dormir en las posadas de ciudades y pueblos, que es la forma de enterarse de las cosas” (Casado, 1987).
Es cierto, los de Cioran eran tiempos en los que la bicicleta era un medio de transporte mucho más popular de lo que lo es, quizá, hoy. Pero eso no deja de conferirle un significativo potencial como instrumento para allegarse información, que, como en el caso de esta pequeña historia, llega a ser difícil de obtener mediante otras vías. Esto convierte al velocípedo en una buena alternativa cuando las opciones o recursos de los que dispone una investigación se reducen o agotan, pero tampoco lo exime de fungir como apoyo en condiciones regulares.
2. Usos de la bicicleta en la investigación antropológica
Aunque, dentro de la academia y las instituciones abocadas a la investigación antropológica, la etnografía se halla generalmente sujeta a pautas rigurosas y precisas, el reconocimiento de que existen diversas formas, todas válidas, de generar conocimiento, ha impelido a la disciplina a explorarlas. La pugna emprendida por las posturas decoloniales, en su búsqueda por legitimar “otros saberes” y redistribuir la autoridad científica que los centros de pensamiento hegemónicos ostentaban (Reygadas, 2014), reforzó también esos diálogos.
Cabe, todavía, apuntar, que la funcionalidad que tiene la bicicleta como herramienta de investigación no es, en realidad, algo nuevo para la antropología o el trabajo etnográfico. Ya desde los albores de la disciplina hay quienes eligieron aventurarse sobre los pedales dentro de los territorios que les interesaba indagar. Una de estas fue Audrey Richards, discípula predilecta de Malinowski, y quien, en 1930, empacó su casa de campaña, su cámara “Brownie” y su bicicleta para recorrer Zambia y Rodesia desarrollando su trabajo de campo (Gladstone, 2009.
Más tarde, habría otros que ponderarían también positivamente esa utilidad de la bicicleta como apoyo en el trabajo de campo. Uno de estos fue el geógrafo Christopher Lord Salter (1969), quien, en los años sesenta, explicó una serie de ventajas que el vehículo representaba para los profesionistas de la geografía que trabajaban en Estados Unidos. Además de mencionar su versatilidad para desplazarse por caminos y carreteras, su capacidad de carga y su bajo costo, Salter describía a la bicicleta como un buen instrumento para estudiar el paisaje, la topografía y, además, como una gran herramienta para relacionarse con las personas.
Con este tipo de antecedentes, el uso de la bicicleta recobró vigencia y tuvo nuevamente sentido como herramienta de investigación durante la de la reciente pandemia desencadenada por el contagio de Covid-19. La coyuntura obligó a limitar tanto los contactos interpersonales como la movilidad, dos ingredientes indispensables para el trabajo antropológico, lo que empujó a las y los investigadores a echar mano de la imaginación y a intensificar la exploración de caminos alternativos para la construcción de conocimientos (Peláez González, 2021). Así, se han acrecentado las vías utilizadas para hacer etnografía, dentro de las cuales, la bicicleta es una de las que, sobre todo en contextos urbanos, adquiere en los últimos tiempos una cierta notoriedad. Esta incorporación, invita a reflexionar en torno a las implicaciones que tiene su uso dentro de las perspectivas sociales de investigación, y a aquilatar sus alcances en términos teórico-metodológicos dentro de la experiencia etnográfica. Es decir, a pensar en la bicicleta no solamente como un medio de transporte práctico y amable con los entornos, que puede llegar a favorecer los desplazamientos en determinados contextos, sino considerando, además, las ventajas que ofrece como dispositivo de recolección de información en sí misma. A fin de cuentas, tampoco se puede ignorar que, más allá de su dimensión material, la bicicleta tiene así mismo una carga simbólica, social, política e histórica que varía de un lugar a otro, lo cual significa, que, en las condiciones favorables y líneas de investigación adecuadas, puede también detonar ciertas potencialidades.
Así lo confirma su presencia en varias investigaciones realizadas en las últimas décadas, dentro de vertientes etnográficas que tienen como objetivo indagar sobre todo dinámicas urbanas, entre las que, para nuestra región, destaca la denominada “antropología vial”, (Wright, 2020), un campo de estudio que se enfoca en el análisis de la historia y de la forma en que el cuerpo y los sentidos se instalan, se mueven y se desplazan en el espacio público. En esta línea, la bicicleta ha demostrado ser una buena herramienta para acceder a ciertos datos y hacer etnografía de la ciudad (Valencia, 2011). Cumpliendo una función más obvia, también ha sido utilizada como método de observación participante cuando se hace etnografía de grupos ciclistas urbanos (Shapiro, 2021), incluso de aquellos un tanto radicales, como los que se desnudan para protestar (Hunt, 2016), y como instrumento para el monitoreo o seguimiento de la experiencia ciclista en sí misma (Correa, 2017).
Es posible que hoy, el valor metodológico de una bicicleta sea aún más grande en regiones y contextos como muchos de los que caracterizan al denominado Sur Global. Una de las razones para sospecharlo es porque, a diferencia de lo que sucede en los países de Occidente, en los que el uso de la bicicleta se encuentra impulsado por visiones de progreso o desarrollo, en el resto del globo, la herencia del industrialismo y la dependencia del petróleo produjo una hegemonía de los motores que se impusieron como la principal forma de movilidad. Esa preeminencia de la locomoción por combustión, además de erigirse en símbolo de estatus, condenó a los espacios públicos a servir práctica y exclusivamente a quien puede pagarse un vehículo motorizado, creando, así, desbalances que obligan al resto, que son la mayoría, a ocupar los márgenes territoriales (Guzmán et al., 2021).
De hecho, en contra de las ideas preconcebidas que pueden, quizá, conducir a pensar que, debido a su grado de desarrollo, son las ciudades europeas las que más ciclistas albergan, la realidad es muy distinta. Lo más probable es que, como escribe el periodista norteamericano Jody Rosen (2022), el ciclista promedio en el mundo esté representado por un trabajador en alguna provincia urbana de Asia, África o América Latina, donde no se goza de las políticas públicas “verdes” europeas y el uso de la bicicleta está más relacionado con las estrategias personales y familiares para el sustento cotidiano. Es igualmente probable que, en esa condición, los usuarios de bicicletas se muevan detrás de las mismas fronteras espaciales y simbólicas que al antropólogo le interesa cruzar para ir al encuentro con “los otros”, sobre todo, claramente, cuando su interés científico está en el estudio de ese tipo de grupos y realidades. Esto, postula a la bicicleta como una buena vía para introducirse en el medio de las personas imitando lo que hacen, o bien, dicho de otro modo, la bicicleta, en estos contextos, tiene una buena capacidad para cruzar linderos sociales e incursionar en realidades ajenas sin resultar invasiva, tal como recomiendan los manuales etnográficos.1
Ahora bien, hay que anotar que, mucha de la “suavidad” con la que la bicicleta puede adentrarse en determinados contextos sociales, tiene que ver así mismo con el -desafortunado- hecho de que esta suele ser un actor invisible en la vía pública, y prueba de ello son las altas tasas de incidentalidad vial, que no dejan de crecer, sobre todo en lugares con una alta densidad de tráfico motorizado (Gutiérrez, 2023). Aun con ese tipo de factores en contra, experiencias como la que aquí se describe, permiten sugerir que la bicicleta ayuda en buena medida a reducir las posibles asperezas de ese tipo de inserción.
3. La bicicleta en la experiencia etnográfica
Hacer etnografía, escribió Geertz (1997) en un texto referencial, es como tratar de leer en un manuscrito extranjero, y, si bien la bicicleta puede ayudar colocando al investigador en una buena posición para hacerlo, su utilidad puede ir un poco más allá. El mismo Geertz recuerda que no se estudia el lugar, sino en el lugar, una tarea que requiere de conexiones, acercamientos y esfuerzos interpretativos en los que la bicicleta puede también apoyar. Si, como afirma la antropóloga Rosana Guber (2011), la sola presencia del investigador en el lugar de trabajo altera el medio observado, el hecho de que este aparezca montado en un vehículo a dos llantas, lo altera de formas que, en casos específicos, pueden llegar a resultar favorables para el trabajo.
Reflexionando sobre estos aspectos, aquí se presentan, de manera aleatoria, algunas ideas que ponen el lente de observación principalmente en la forma en que se enhebran las relaciones entre un investigador que pedalea dentro del medio en que se ubica su trabajo, y los individuos que ahí habitan. Se rescatan, en este sentido, algunas de las ventajas que ofrece la bicicleta a nivel metodológico, y se mencionan también algunas de las influencias, que, por su relación con el cuerpo, el movimiento y el espacio, ejerce en un sentido epistémico e incluso ético dentro del proceso de construcción de conocimiento. No es, cabe acotar, que sea imprescindible contar con una bicicleta para poder acceder a datos e informaciones como los que aquí se exponen, sino, más bien, lo que interesa es poner de manifiesto que la presencia de ese tipo de objeto, o “cuerpo metálico”, como lo llama Wright (2020), marca diferenciales relevantes en términos de investigación, que, eventualmente, pueden resultar provechosos.
En todo caso, realizar un trabajo etnográfico sobre pedales, es, más que nada, un buen complemento sujeto a condicionantes que lo pueden hacer funcionar mejor en unos lugares que en otros, o entre ciertas personas que entre otras. Para la experiencia que aquí se presenta, la bicicleta fue una óptima vía subsidiaria y no necesariamente un sustituto de las técnicas metodológicas y las revisiones teóricas y de contexto, esas sí indispensables, para preparar la inmersión en campo. Son, por tanto, algunos de los beneficios tangibles derivados de este caso en concreto los que aquí se comentan.
3.1 La bicicleta y el “viaje” del etnógrafo
Revisar el papel que juega la bicicleta dentro de la experiencia etnográfica tiene, quizá, un buen punto de partida en el hecho de que, como medio de transporte, esta representa una curiosa alegoría de ese viaje prometeico que ha alcanzado niveles míticos dentro de la disciplina, como arranque del trabajo de campo. El pedaleo recrea la épica de los periplos y aventuras de los antropólogos de inicios del siglo pasado, que dejaron establecido como un signo de autoridad científica, el hecho de “haber estado ahí” (Restrepo, 2018). Solo que, a diferencia de aquellos viajeros, que eran transportados de un punto de partida a uno de arribo, en este caso, quien pedalea es a la vez tripulante y transporte, lo cual le permite apropiarse del trayecto entero, y, en consecuencia, vivir de forma más intensa el viaje. Si, como señala Guber (2011), la experiencia etnográfica es acceder a códigos y significados a través de la vivencia, ese viaje bien puede constituir el prefacio en ese camino. Después de todo, ese primer lance, independientemente del mérito físico o material que pueda tener, reviste, para efectos de una investigación que tendrá que plasmarse por escrito, una relevancia estética, pues su riqueza en términos vivenciales abre la posibilidad de trasladar la emoción de la aventura a las descripciones reportadas en el texto, y, de esta forma, como hacen los buenos etnógrafos, hacer viajar también a los lectores.
3.2 La bicicleta como instrumento para densificar las descripciones
Con el paso del tiempo, la práctica antropológica ha reconocido, sin embargo, que el viaje que lleva al trabajo de campo no es solamente material, sino es, antes que nada, epistémico (Restrepo, 2018). Y, en este sentido, pedalear resulta también un buen insumo porque llegar en bicicleta a un lugar es una forma sutil de iniciar una relación dialógica con el contexto, una suerte de conversación en la que el cuerpo se aclimata paulatinamente al entorno, pero este responde acostumbrándose también a la presencia del recién llegado. La bicicleta ayuda a ajustar la mirada, a aclimatarla a la escena local, a reducir su gradación y a afinar su capacidad hasta alcanzar los criterios microscópicos para leer esas pequeñas cosas que hablan de grandes cuestiones, y trasladarlas a descripciones densas (Geertz, 1997).
Es distinto a llevar el registro desde un automóvil, un objeto que, anunciándose a sí mismo como signo de la victoria de la ideología burguesa sobre el terreno de la cotidianidad (Gorz, 2016), no dialoga con el medio que lo rodea; por el contrario, debido a su velocidad mecanizada, más bien, lo pierde (Christlieb, 2005). Además, no hay que soslayar que el simbolismo del auto puede llegar a presentarlo como una dura marca divisoria entre quienes lo tripulan y quienes lo miran pasar, lo cual, sería sumamente desafortunado para quien busca abatir las brechas que lo separan de los sujetos con los que le interesa, más bien, mezclarse. Lo reconocía explícitamente, en los años sesenta, Salter (1969, p. 361), “el taxi, el carro oficial, el carro propio o el jeep, connotan una diferencia de clase muy real entre el que formula preguntas y el informante rural”. Pero pedalear es también distinto -cuando la distancia lo permite- a caminar, pues el andante, tal como lo retratan Charles Baudelaire y Walter Benjamin (Pavon-Cuellar, 2020), suele ensimismarse en la búsqueda de su propio placer, a no implicarse con el entorno, a dejar de prestar atención y, por lo tanto, a independizarse de los ritmos sociales mientras avanza.
La bicicleta, en cambio, por la naturaleza de su funcionamiento motriz, obliga a mantener la atención por lapsos que pueden llegar a prolongarse bastante; puede incluso suplir ocasionalmente a la grabadora, a la cámara de video, y auxiliar al etnógrafo en el registro material y sensorial de la relación del tiempo y la distancia en espacios determinados. A fuerza de pedalear los mismos trayectos, es posible, por ejemplo, dimensionar con precisión los contornos topográficos y las condiciones ambientales en los que discurren las vidas que interesa estudiar. Esto, ayuda a entender el vínculo entre las personas y el medio ecológico en el que se desenvuelven, pues se activa el instrumental del etnógrafo representado principalmente por la experiencia en carne propia (Guber, 2011), y las condicionantes dictadas por factores como las temperaturas, la orografía o la presencia de otros seres vivos comienzan a permear los órganos sensoriales y la afectividad. En ese ejercicio, se pueden descubrir ciertas regularidades sociales, pero también se pueden ubicar las regularidades ecológicas que determinan las dinámicas interpersonales. Este tipo de información, accesible mediante el pedaleo, contribuye a moldear un conocimiento contextual no basado únicamente en el análisis consciente de ciertos datos o elementos, sino a partir de un contacto en donde todos los sentidos se encuentran involucrados, haciendo de ello una experiencia que es al mismo tiempo racional y sensorial.
3.3 La bicicleta en la construcción del rapport
Un matiz especial en el proceso de inmersión al campo, lo representa el hecho de que, quien llega pedaleando al lugar que le interesa observar, se encuentra afectado por la asimetría de las relaciones de fuerza propias de las dinámicas en carreteras y calles de pueblos y ciudades. Esa correlación, hace consciente al ciclista de que su poder personal, en estas circunstancias, se encuentra sumamente limitado. Incluso un hombre adulto, blanco, de clase media, puede llegar a experimentar las inequidades estructurales que no encuentra en ningún otro ámbito de su vida mientras pedalea en la vía pública (Rosen, 2022), y hallarse de pronto sometido a las arbitrariedades con las que un poder hegemónico -el de los vehículos de motor en este caso- subyuga a las alteridades.
Esto no significa que, cuando el contacto con “los otros” sucede, las relaciones materiales entre observador y observados se modifiquen sustancialmente, pero sí que, en ese acercamiento, el primero se encuentre en buena medida, en un estado de plena conciencia de sus vulnerabilidades personales. El pedaleo, en este sentido, constituye un preámbulo que prepara la actitud del recién llegado, sobre todo cuando se encuentra lejos de su lugar de residencia, aconsejándole lo que cualquier cicloviajero sabe bien: la conveniencia de adoptar una postura respetuosa y humilde, frente a personas de las que, antes que cualquier otra cosa, puede llegar a necesitar para aliviar alguna de sus carencias o necesidades derivadas de su exposición en el camino.
Esta forma de encontrarse implica, en consecuencia, comenzar el rapport desde un lugar o posición de poder que, al menos parcialmente, sale de lo convencional. A esto hay que agregar la carga simbólica que en muchos lugares tiene la bicicleta, sobre la que pesan prejuicios que la asocian a condiciones de atraso o pobreza, y que, en contextos como los aquí explorados, el investigador puede aprovechar para hacer de su vehículo a dos llantas una carta de presentación que comunique sencillez, modestia, pero también fuerza y determinación sin resultar, por ello, amenazante.
Esta mezcla, según la experiencia aquí referida, coincidente por cierto en este aspecto con la de Salter (1969), despierta la curiosidad de los habitantes, que no están habituados al perfil de un profesionista que llega al pueblo montado en bicicleta y manifestando su interés por conocerlo, lo cual les resulta, por decirlo así, raro. De esta forma, se abre una puerta valiosa para converger con las personas, quienes, a menudo iniciarán el contacto movidas por las ganas de conocer al tripulante. En otros casos, la vulnerabilidad manifiesta del ciclista puede llegar a despertar la solidaridad espontánea de quienes comparten la vía pública para, por ejemplo, ofrecer un vaso de agua, prestar una mano en caso de una avería o auxiliar cuando se sufre una lesión o una caída. Por lo demás, como escribió Salter (1969, p. 361), pedirle información a alguien mientras se monta una bicicleta, es una manera perfectamente válida de empezar una conversación, pudiendo además seleccionar la persona que uno elija como informante. Crece, así, la gama de posibilidades para el encuentro, y a la vía de las formalidades, se agregan también las que se abren por el ánimo de enterarse quién es y a qué viene el sujeto en cuestión, provocando, de este modo, que sea el campo el que comience a interrogar al investigador y no al revés.
Un elemento que favorece este contacto, lo constituyen la estructura y el funcionamiento mecánico de la bicicleta, que, a diferencia de otros medios, “transparentan” la presencia y en alguna medida “desnudan” al recién llegado frente a los ojos de las personas, permitiéndoles un mejor escrutinio. En una bicicleta no hay mucho espacio para esconder cosas o guardar apariencias, lo que se ve es, básicamente, lo que hay, y esto es útil para reducir suspicacias o recelos, y facilitar la inserción en el grupo social y el lugar que interesan.
3.4. La bicicleta en la construcción etnográfica de los sujetos
El pedaleo, en este sentido, marca de entrada ciertos cursos en la investigación, que son visibles no solamente en la forma en la que se establece el contacto social, sino también en su fondo epistémico. El solo hecho de exponerse ante los demás mostrando explícitamente las limitantes o vulnerabilidades físicas inherentes a todo ser humano, tal como lo hace quien llega ante otra persona acusando cansancio, sudoroso, asoleado o con sed, constituye un factor que estimula una interacción con un punto de entrada distinto al que inicia cuando el investigador y el sujeto de observación se presentan formalmente en otras circunstancias. La misma gestualidad con la que un recién llegado interpela a las personas, varía significativamente entre aquel que abre una puerta y desciende de su auto, y aquel que se aproxima secándose el sudor, rociándose agua encima o resintiendo el castigo del sol, del frío o de la lluvia. Las reacciones que producen en las personas unos y otros gestos difieren en forma y sustancia. Exponer ante otros la fatiga, la sed, o malestares momentáneos ocasionados por la actividad física, la acción de los ecosistemas o los riesgos del camino, equivale a exhibir aspectos humanos en los que muchos pueden llegar a sentirse identificados, lo cual representa, de suyo, una pequeña reducción de las diferencias.
En todo caso, tener esa vulnerabilidad y su reconocimiento como punto de arranque, hace posible que las conversaciones que llegan a surgir desde ahí lleguen pronto a niveles que van más allá del simple saludo o las buenas maneras, para colocarse en esferas más profundas de la persona. Lo confirma el antropólogo estadounidense Jonathan Shapiro (2021) tras su experiencia ciclista en Mumbai, cuando dice que la bicicleta ofrece, además de una buena oportunidad para romper el hielo en la interacción con las personas, una forma constante de allegarse información sobre el medio a observar desde el momento en que se pisa el territorio. En el caso que aquí se documenta, por ejemplo, sucedió que, en ese tipo de encuentro, los habitantes locales formularan al ciclista, sin mayor preámbulo, preguntas relacionadas con su procedencia, origen o aficiones, entregando a su vez, en ese mismo intercambio, información personal valiosa sobre esos u otros temas.
Por lo demás, los acercamientos de este tipo ponen muy claramente de manifiesto el axioma con el que James Clifford (1998) reseña la quiebra de la autoridad etnográfica en la antropología social del siglo XX, cuando dice que una etnografía es resultado de interacciones en el que “cada uso del yo presupone un tú” (p. 159). Es decir, desde la bicicleta, el carácter participativo o colaborativo del ejercicio etnográfico se distingue desde los primeros momentos, y se refuerza con cada gesto de ayuda, aliento, orientación o solidaridad, que las personas en campo dispensan a quien pedalea, lo cual supone, a su vez, interrelaciones distintas a las que, en ocasiones, el investigador construye de forma autoritaria frente a sus informantes o colaboradores.
Ahora bien, afirmar que la bicicleta reduce las asimetrías y propicia una mayor horizontalidad entre investigador y observados, es una cuestión que merece cautela y seguramente habría que revisarla de acuerdo con cada caso, aunque, para algunos, esto es un hecho incontrovertible. Salter (1969, p. 361) por ejemplo, sostenía que, cuando se trata de indagar en los estratos más bajos de la población comerciante, o entre la población agraria, la bicicleta era un excelente medio de entrada, susceptible de ser aún mejor si se adoptaba el lenguaje y vestimenta de los lugareños. Lo que, de acuerdo con la experiencia aquí narrada se puede asegurar, es que la bicicleta llega a ejercer cierta influencia en el proceso de construcción etnográfica de los individuos a los que interesa estudiar, al abordar su análisis desde la exposición personal a varias de las mismas condiciones a las que estos se encuentran sujetos.
En principio, ese proceso es apoyado por el hecho de que el investigador que pedalea ha salido un tanto del formato del “deber ser”, y ha dejado, así mismo, un poco de lado el estatus que le brinda el hecho de pertenecer a una institución académica para acercarse a su medio de estudio. Esto, de entrada, establecerá diferencias en la autopercepción, que ayudarán a relajar la rigidez de los moldes o formatos propios de la investidura, de tal manera que, en la autorrevisión de su propia posición, cuando el investigador se detiene a “pensar el pensamiento” (Arriaga Ornelas, 2018), sabrá que, mientras está en su estancia de campo, es a su vez observado, y que las personas conocen sus límites físicos o temperamentales que el pedaleo le ha llevado a mostrar.
Ese ejercicio de reflexividad, puede inducir al investigador a valorar a los observados teniendo en cuenta sus propios límites, que, ante elementos como, por ejemplo, el clima, el desgaste que implica la movilidad en las condiciones locales, o los riesgos presentes en el entorno, pueden ser mucho más grandes que los de los sujetos que se investiga. De esta manera, personas que son colocadas dentro de categorías o marcos explicativos subalternizantes por otras miradas, como suele suceder en el caso de muchos grupos arraigados en el mundo rural, desde el sillín de una bicicleta aparecen mostrando en cambio capacidades que tal vez no son visibles para otros, pero que, en la comparación con las del investigador, son manifiestamente superiores, lo cual obliga, consecuentemente, a revisarlos desde una posición distinta.
En otras palabras, a través de la comparación de las destrezas o capacidades de los sujetos a los que se investiga con las propias, la bicicleta ayuda en el esfuerzo epistemológico propuesto por antropólogos como Luis Reygadas (2014), y que se debe de realizar si se quiere deconstruir las categorías esencialistas que jerarquizan el valor de las personas. La exposición que el investigador experimenta mientras pedalea, servirá, por tanto, en este caso, como medida de referencia para revalorar aspectos tales como la resistencia y las capacidades cognitivas desarrolladas por los sujetos para hacer frente a las condiciones locales. De esta forma, se les extrae de los encasillamientos en los que aparecen bajo descripciones que sobajan u obscurecen ese tipo de habilidades. Este reconocimiento, explica el propio Reygadas (2014), tiene repercusiones en el trato que se establece entre el investigador y los colaboradores, y redunda a su vez en la aceptabilidad de sus aportaciones como saberes válidos que coadyuvan en el alcance de los objetivos de la investigación. Así, la investigación puede tomar un viraje epistémico interesante, favorecido por el sometimiento del propio cuerpo, al menos parcial y momentáneamente, a los rigores de las condiciones físicas y ecológicas en que habitan las personas cuya colaboración se busca.
3.5 La bicicleta y el compromiso del investigador con las personas
Elaborar un registro etnográfico mientras se pedalea bajo soles inclementes o en inviernos extremos, palpando corporalmente las mismas hostilidades, sociales o ambientales, que enfrentan las personas del lugar, propicia diálogos y empatías anclados no solo de forma deliberada sino también sensorialmente al contexto. Este acercamiento, significa llevar la voluntad de conocer al tamiz de los sentidos, y comprender, también desde ahí, las razones por las que las personas ordenan las actividades de su cotidianidad en la forma en que lo hacen. Al mismo tiempo, la conciencia del costo corporal que muchas de esas actividades conllevan, propicia que las relaciones interpersonales se den al interior de marcos de reconocimiento y respeto.
Esto allana el camino para el establecimiento de compromisos entre el etnógrafo y sus colaboradores, que no tienen necesariamente que esperar, como dice Reygadas (2014), a la presentación de los resultados para expresarse, sino que inicia con el desarrollo del trabajo de campo en sí, y con la manera en la que el investigador trata a las personas. En ese sentido, la bicicleta, por el proceso de sensibilización que lleva aparejado, puede ser útil para generar simpatías, imponiendo en ese proceso responsabilidades que ayudan a evitar caer en las figuras del “etnógrafo-asaltante” o del “etnógrafo-indiferente” con las que Eduardo Restrepo (2018) caracteriza a quienes realizan investigaciones puramente extractivas o que desconsideran completamente a las personas con quienes se trabaja.
3.6 La bicicleta en la relación con el medio ambiente
Por último, si, como dice Eduardo Restrepo (2018), la etnografía pasa por el cuerpo y las vísceras del etnógrafo, en el caso del ciclista, ambos funcionan como parte de un sistema receptivo que se agudiza en la convivencia con el medio ambiente, y reacciona ante los seres vivos ahí presentes que lo interpelan a través de una serie incesante de estímulos. Lo que se experimenta al transitar horas por lugares que pueden ser solitarios, y encontrarse bajo el gobierno del silencio, la vegetación o los insectos, es una forma de establecer conexiones biológicas o sensoriales con el entorno, que ponen en acto esa “ósmosis” con la que funciona el aprendizaje cuando el antropólogo se encuentra en su estancia de campo (Augé y Colleyn, 2005).
El pedaleo activa la potencia orgánica del cuerpo para conectar con la vida en su más amplia expresión. El sillín devuelve, en cierto modo, el vínculo biológico más básico que liga al ser humano con la naturaleza de donde ha sido arrancado por las dinámicas de la modernidad, y lo regresa a la constelación de seres actantes y sintientes de la que forma parte activa. El contacto con elementos como las temperaturas, el terreno, la vegetación, etc., constituye una experiencia que las conexiones sensoriales del investigador van registrando conforme se recorren las transiciones geográficas. Esas interacciones iluminan tramas de vida, contribuyendo, así, a la comprensión del medio en el que se encuentran anclados los fenómenos a estudiar. El abrazo de la naturaleza se convierte, en consecuencia, en una fuente equiparable a aquellas que tradicionalmente alimentan la investigación.
Por lo tanto, desde las perspectivas que apuntan a reconocer a la etnografía como ejercicio que se nutre de interacciones diversas, no debería de resultar complicado admitir que el contacto con el medio ambiente amplía el catálogo de colaboradores, toda vez que la agencia de vientos, lluvias, árboles, humedales, animales, etc., en su interacción con el etnógrafo, tiene efectos tanto formativos como informativos que, una vez dimensionados, pueden terminar permeando también en su pluma. En términos epistémicos, este reconocimiento supone extraer a la naturaleza de los marcos positivistas propios de las miradas colonialistas que la explican como un medio que tiene que ser forzosamente dominado, para tratarla, en contrapartida, como otro actor capaz de aportar saberes útiles para la investigación, y, en ese sentido, revalorizarla desde los marcos de sentido locales.
4. Haciendo ecología política sobre una bicicleta, en el Pacífico Sur mexicano
Algunas de las ventajas antes expuestas, que tiene la bicicleta como instrumento metodológico, se revelaron sumamente útiles para penetrar, pero también para comprender, el contexto geográfico y social de la zona de la costa chiapaneca en el marco de mi investigación doctoral. El objetivo de esta tenía que ver con el rastreo del proceso de degradación ambiental que ha sufrido una parte de litoral, cuyos efectos vulneran a sus poblaciones frente a fenómenos atmosféricos y geológicos. Me interesaba estudiar la fenomenología colocándome en las intersecciones donde lo humano y lo ambiental convergen, por lo que la ecología política me pareció una buena perspectiva para el análisis. Siguiendo los manuales de esta subdisciplina, tenía la necesidad de llevar a cabo recorridos exploratorios que me ayudaran a identificar los motores de los cambios físicos en el medio ambiente, pero, también, de acuerdo con esas mismas directrices, a conocer a los actores locales que los impulsan. Solo que, al mismo tiempo, me enfrentaba a un problema imprevisto: una pandemia que se extendía velozmente por el planeta entero.
En realidad, la bicicleta es un medio de movilidad que uso desde hace varios años, pero las restricciones oficiales relacionadas con el combate a la propagación del Covid-19, fueron el detonante para incorporarla también al trabajo de investigación.2 Esperando un cambio en las disposiciones estatales que no llegaba, y con un ansia acumulada por acercarme al campo, un buen día me sacudí el frío de la región de Los Altos chiapanecos, donde vivía, y empecé a pedalear con rumbo a la costa. Ese fue el primero de una serie de viajes en los que llegué a alternar la bicicleta con el autobús público o el automóvil de algún conocido. Sin embargo, luego de los primeros pedaleos en la zona, y considerando que los objetivos de mi investigación buscaban, como uno de sus primeros pasos, conocer con mayor precisión las características ecológicas de los entornos y observar las dinámicas sociales frente a estos, comencé a encontrar muchos más beneficios trasladándome en bicicleta que en cualquier otro medio. Por eso, acabé por elegirla para llevar a cabo la mayoría de los recorridos exploratorios de la región, y, desde luego, como medio para desplazarme cuando estaba en la región de los esteros en la costa norte chiapaneca.
La bicicleta se convirtió, así, en un aliado importante para conocer el medio ecológico a nivel regional y local, actividad que, demandó un esfuerzo físico considerable, en el que todos los sentidos tenían que empeñarse para lidiar con las altas temperaturas de la región. Rodar por caminos, calles y carreteras me permitió absorber varias de las lecciones con las que naturaleza educa a quienes la habitan. De esta manera, aprendí que factores tales como la tolerancia a las inclemencias del sol, la lucha con el olor de los fertilizantes, la batalla contra los relieves del terreno, el asedio de los insectos o el salto del pecho ante la subrepticia aparición del conejo, la culebra o el zorro, representan experiencias sensoriales útiles para aproximarse a un medio desconocido, o conocido solamente a través de documentos.
Esos primeros contactos y sus consiguientes efectos, como el agotamiento físico, la sed, la zozobra ante las encrucijadas del camino, la percepción del peligro, la sorpresa frente a los imponderables, etc., no siempre fueron fáciles de registrar en mi diario, y, por lo tanto, más de una vez quedaron obviados en las descripciones. Sin embargo, las lecciones que dejaba su experiencia sí quedaban impregnadas en varios niveles de mi esfera personal, como una especie de cátedras en las que, mediante los receptores biológicos corporales, iba entendiendo poco a poco cómo es que la naturaleza se interioriza para convertirse en cultura. De esta forma, aun sin procesarlos a un nivel racional, los recorridos sobre dos llantas recogían datos e informaciones que se fueron adhiriendo automáticamente a la marcha del proceso de conocimiento, catalizando la familiarización con la región.
La bicicleta me permitió, en resumidas cuentas, advertir la agencia de la naturaleza desde los terrenos de lo sensible, lo cual, a su vez, fue útil para separarme de las dicotomías positivistas que esquematizan el conocimiento dividiendo tajantemente a lo humano y lo natural. El pedaleo, considero, ayuda a entender el entorno ecológico en un sentido más cercano a los términos propuestos por el antropólogo Tim Ingold (2000): como un lugar en donde las personas somos al mismo tiempo organismos que se cruzan con las líneas de vida de otros a través del movimiento, para interpenetrarse, para enredarse y desenredarse incesantemente en formas rizomáticas.
Seguramente, la experiencia de mis travesías dista mucho de asemejarse a las de actores cuyo entendimiento de esas dinámicas era en sí mismo un prerrequisito para el desarrollo de sus actividades, como la de los viejos arrieros que en otros tiempos transitaban esas mismas rutas, o a las de los comerciantes de pescado en épocas más recientes. Pero sí puedo decir que rodar recurrentemente a lo largo y ancho de los territorios, me permitió una panorámica que se enriqueció a cada nuevo viaje (Imagen 1) A fuerza de recorridos, pude apreciar, por ejemplo, las transformaciones cíclicas del paisaje provocadas por el efecto de las prácticas productivas locales, entre las que destacaba la ganadería. Pero, también, llegué a testimoniar su transformación intempestiva tras la presencia de agentes o amenazas fortuitos, como huracanes o incendios. En un más largo término, la periodicidad del viaje me permitió acercarme al entendimiento de dinámicas o problemas sistémicos un tanto más complejos, como los ciclos de floración de los principales cultivos, el comportamiento de las corrientes oceánicas según el cambio de las estaciones, el funcionamiento de las cuencas y el arrastre de sedimentos y contaminantes, que varía de acuerdo con el cambio de las condiciones ecológicas, pero que también obedece a las necesidades determinadas por variables como las que derivan de la crianza de ganado, etcétera.
En otro aspecto, y habiendo previamente ahondado en los antecedentes históricos de la región, mi deambular rodante fue una buena plataforma para, echando también mano de la imaginación, transportarme en el tiempo y viajar a la época en la que los caminos de la costa eran transitados por actores que hoy han prácticamente desaparecido. Los diez o quince kilómetros de mi marcha promedio, se revelaron una velocidad fértil para que, habiendo revisado los legajos de la historia, fuera posible imaginar, por ejemplo, las dificultades que las condiciones geográficas y climáticas representaban para las carretas remolcadas por mulas y bueyes que movieron la economía regional durante mucho tiempo, o a reconstruir mentalmente, mientras pedaleaba bordeando cuerpos de agua, las conexiones acuáticas por donde navegaban los cayucos que transitaban por la región transportando personas de un pueblo a otro.
En esa misma tesitura, la experiencia de pedalear caminos y brechas entre los potreros lidiando con la vegetación costanera, y encontrar escondidos entre las sombras de imponentes mangos o guanacastes, los cascos derruidos de viejas fincas, o encontrarme inesperadamente rodando sobre la huella de balastos y durmientes carcomidos por la ausencia del tren, fue como montarme en los caminos de la historia a partir de sus abrojos, en una diacronía espacio-temporal transitoria en la que el pasado y el presente se combinaban en los paisajes que el pedaleo me iba a develando.
Aquellos recorridos, que, por lo general, implicaban trayectos de varios kilómetros, tuvieron su contraparte en una escala más pequeña, pero, sorprendentemente, más intensa, que se desarrolló sobre todo en las calles de los pequeños pueblos pesqueros en donde mi investigación se asentaba. Ahí, la utilidad práctica de la bicicleta como instrumento para la recolección etnográfica fue, probablemente, más grande aún. Una buena parte del contacto con los individuos que me interesaba entrevistar fue apoyada por la bicicleta en formas que ni siquiera había previsto. El solo hecho de llegar rodando hasta el inmueble que sirve como despacho a las autoridades municipales, y presentarme delante de las personas que se encontraban esperando el turno para ventilar sus asuntos, fue un acontecimiento que llamó de inmediato la atención.
Gracias a esa especie de imán social que tiene la bicicleta del cual habla Marc Augé (2009), en numerosas veces, en lugar de ser yo quien buscara a las personas, eran estas quienes se acercaban a mí para hacerme preguntas, “¿y apoco viene usted en bicicleta?”, “¡virgen santa, con este sol!”, “¿y se vino por la carretera?”, “así me iba yo antes, cuando tenía 13 años, al Madresal”, etc. Este tipo de contactos, además de abrirme accesos a fuentes de información interesantes, me permitió conocer a personas que con el tiempo se convirtieron no sólo en colaboradores valiosos de la investigación, sino en allegados con los que, eventualmente, la relación se estrechó hasta alcanzar niveles afectivos que reforzaron también mi vínculo con aquel pueblo y esa región.
Una de aquellas personas, fue un joven maestro de escuela que conocí afuera de un negocio de comida, al que yo había acudido para cenar. Como solía hacerlo, dejé mi bicicleta afuera del local, en un lugar donde pudiera verla mientras tomaba los alimentos, pues, a diferencia de lo que hacía en la ciudad, aquí no acostumbraba a viajar con cadenas o candados para asegurarla. Aquella noche, luego de pagar y disponerme a montar mi vehículo para irme, el maestro se acercó y comenzó a hacerme preguntas sobre ciclismo. Le había llamado la atención, me lo dijo después, la alforja que llevaba sujeta a la parrilla en la que guardaba los parches para reparar pinchaduras, mi cuaderno y alguna otra cosa. Se trataba de un aditamento propio del ciclismo urbano que resultaba extraño en el mundo rural. De este modo, la bicicleta se convirtió en el centro de una conversación que, más adelante, devino también en una de las colaboraciones más importantes para la investigación, y, para mi buena fortuna, con el paso del tiempo, en una amistad entrañable.
Evidentemente, no todas las personas que conocí durante mi estancia de campo aparecieron gracias a la bicicleta. A partir de mi experiencia, considero que, en ese sentido, la principal utilidad metodológica que tuvo se dio en los primeros momentos de mi estancia de trabajo de campo, en los que mi medio de transporte propició contactos y conversaciones prolíficos en términos de obtención de información.
Por lo demás, estando a mitad de una pandemia, aun en lugares como los que visitaba, en los que, siendo francos, las medidas de precaución no representaban propiamente una prioridad, mi percepción es que el hecho de que las personas me vieran permanentemente montado en la bicicleta, protegido, cuando me entrevistaba con alguien, por un cubrebocas farmacéutico, sí hacía más aceptable mi presencia. Después de unos meses, al tiempo que las medidas contra el contagio se relajaban aún más, las personas, como sucede en el trabajo antropológico, se fueron también habituando a verme como una parte de su cotidianidad. No era casualidad que, para entonces, la principal, o incluso, la única referencia que las personas usaban para describirme fuera precisamente mi vehículo, y así fue como, para muchos, me convertí en ese licenciado que anda en bicicleta, una especie de figura folclórica que andaba por calles y caminos en dos ruedas.
5. A manera de conclusión
El auge por el que atraviesa la bicicleta y la promoción de su uso como medio de transporte, la coloca como un actor cada vez más común en los contextos urbanos (Méndez et al., 2022). Es, por esta razón, hasta cierto punto lógico que su difusión esté alcanzando cada vez más ámbitos, de los que el académico o universitario no tendría por qué quedar excluido. Por el contrario, en los planteles universitarios, especialmente los públicos o estatales, de regiones como América Latina, se puede observar el crecimiento que el uso de la bicicleta ha tenido entre estudiantes y profesores, sobre todo de los años de la pandemia hacia acá. A esto, seguramente también contribuyen en algo, la educación y la conciencia de saber que se trata de un medio de transporte amable con el medio ambiente, que ayuda a paliar las desafiantes problemáticas socioambientales actuales. Pero, no por eso, es menos probable que, como en otros sectores de la población, para muchos de quienes pueden y han decidido usarla dentro de las comunidades académicas, la bicicleta sea también parte de una estrategia de salud o financiera personal, para hacer frente al sedentarismo y carencias de la vida laboral.
No es, por tanto, extraño, que los casos de incorporación de la bicicleta como herramienta para la investigación social o específicamente antropológica sean cada vez más comunes. Un reflejo de ello son trabajos como el de Nina Ginsberg (2020) en Sierra Leona, el proyecto “En bicicleta para todos lados”, un experimento etnográfico desarrollado en Uruguay y Argentina,3 o la iniciativa “Abya Yala en bici”,4 que documenta experiencias sobre agroecología, bioconstrucción y memoria biocultural.
Para el caso de lo que aquí se muestra, el potencial investigativo de la bicicleta se puso a prueba en el mundo rural, y desde una perspectiva social, arrojando buenos resultados y mostrando que la movilidad puede ser también mucho más que desplazarse de un lado a otro. Claramente, en este caso, hubo condiciones socioculturales y ciertos rasgos histórico/identitarios locales, que, en su conjunto, jugaron un papel determinante en la percepción favorable que tiene en ese lugar específico la bicicleta. Por lo tanto, esto está lejos de ser una regla aplicable en todos los contextos, por el contrario, el uso de la bicicleta puede no ser bien visto en algunos imaginarios y, en casos extremos, provocar abierto rechazo. Para algunas miradas patriarcales, por ejemplo, una mujer joven montando en una bicicleta puede llegar a ser una imagen reprobable, lo cual marcaría una limitante, e incluso una señal de alerta, para su uso como parte de una investigación.
Por este tipo de consideraciones, huelga decir, que, a pesar de su accesibilidad, la bicicleta no es una herramienta totalmente incluyente pues también limita a quienes no reúnen las aptitudes físicas que su uso requiere. Además, las condiciones materiales y sociales de los espacios públicos en lugares como América Latina implican riesgos que tienen también que calcularse. A ese cálculo hay que sumar también la factibilidad ofrecida por el cruce de las dimensiones y características de los espacios en donde se investiga, y el tiempo de que se dispone para hacerlo. Por otro lado, en términos de indagación científico-social, hay que dejar claro que la bicicleta no es tampoco una llave que va a permitir la apertura de todas las capas de la realidad, sino un dispositivo no exento de ambigüedades que relativizan su validez como instrumento metodológico.
Sin embargo, de acuerdo con lo que en este caso específico pudo constatarse, además de ser un vehículo económico, de fácil manipulación y que poco impacta ecológicamente, en términos generales, sí resulta un buen instrumento en contextos rurales donde se ve beneficiado por factores que, en su conjunto, le confieren un grado importante de utilidad dentro de los procesos de investigación de corte etnográfico. Su implementación, dentro de la experiencia que aquí se revisa, fue particularmente fructífera para el trabajo realizado desde la perspectiva de la ecología política, en el que la bicicleta facilitó mucho el entendimiento de varias dinámicas propias de los intersticios en los que naturaleza y seres humanos convergen. El pedaleo, contribuyó a desarrollar sensibilidades que arraigaron los esfuerzos de interpretación al lugar de estudio, e influenciaron las percepciones permitiendo romper categorías o moldes conceptuales prestablecidos, lo cual fue especialmente valioso para lograr descripciones de las subjetividades, sin que en ese esfuerzo se desdibujaran los vínculos socioambientales que las configuran.
Lo importante, en todo caso, es seguir llevando las reflexiones sobre la bicicleta a terrenos distintos a aquellos en los que ya se desarrollan profusamente, como el del derecho a la ciudad, el impulso al turismo o el cuidado de la salud, por ejemplo. Su obstaculizada, pero a fin de cuentas constante proliferación, saca a la luz aristas que, como las que aquí se comentan, vale la pena discutir, pues, en su conjunto, tienen que ver con la instauración de vías diferentes para hacer las cosas, una necesidad que en muchos campos de la vida es hoy patente. La velocidad a la que el mundo se transforma impone condiciones que desafían también al quehacer científico, cuya labor, como se vio en la pandemia, está obligada a imaginar, innovar y a explorar alternativas a riesgo de enmudecer frente a realidades cada vez más complejas. Ante esos escenarios, conviene recordar, con el geógrafo Tim Cresswell (1993), que la movilidad puede también ser una forma profundamente transgresiva de comportarse, una actitud nada desaconsejable cuando lo convencional empieza a exhibir limitaciones, o, peor aún, a convertirse en lastre. Consecuentemente, es posible que artefactos como la bicicleta, sean hoy un recurso con más potencial del que sugieren las apariencias. Habrá que seguir analizándolo.